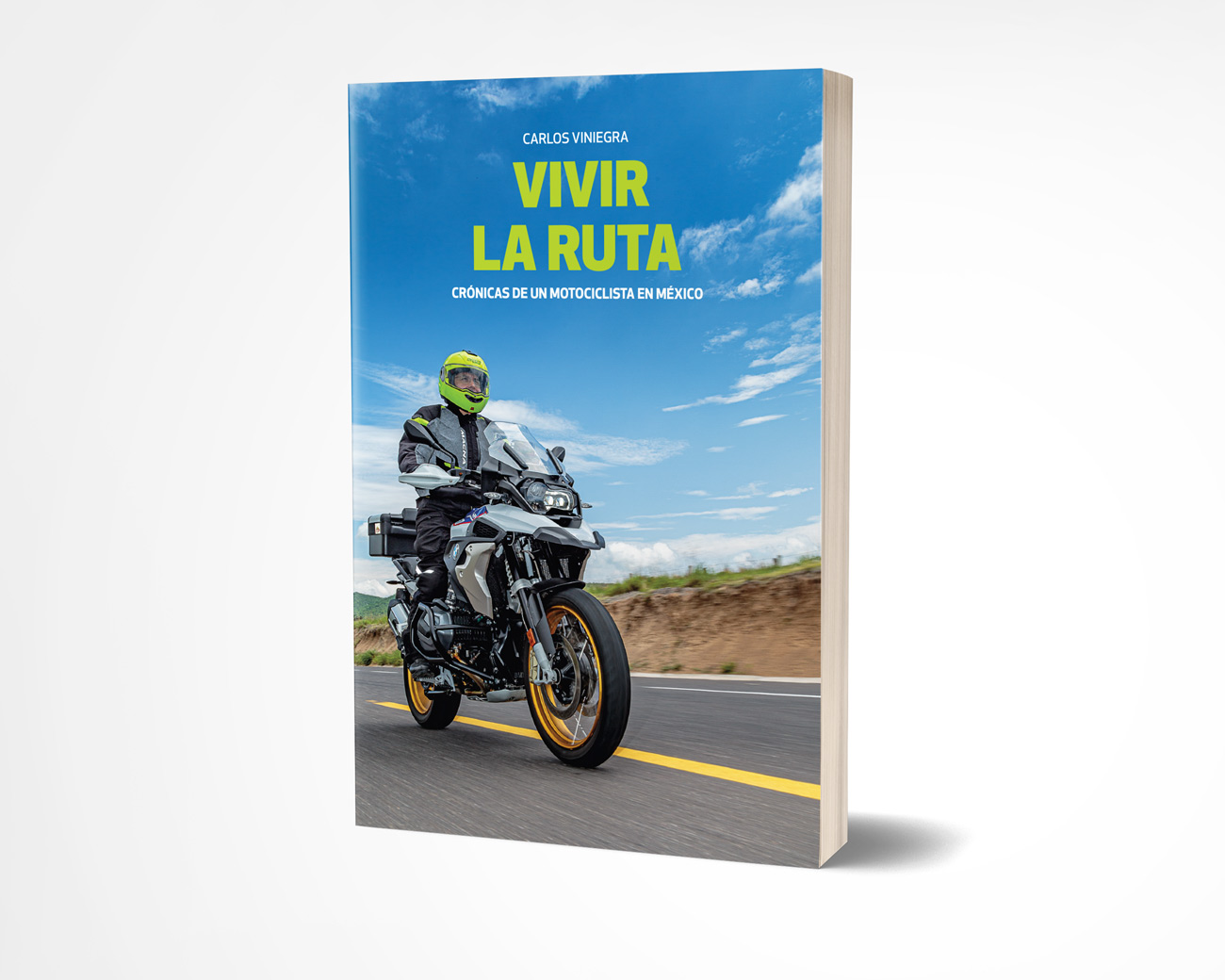
Presentación
No hay aficiones universales. Los seres humanos somos tan diversos que nuestros gustos y pasiones se distinguen por objeto, razones, tiempos, modos. Incluso, dudo que una misma afición pueda ser igual para dos personas distintas: lo que representa, lo que da, lo que quita, la vuelve irrepetible.
A pesar de esta certeza, tenemos un impulso por contagiarla: imaginamos cuántas vidas brillarían si se dejaran tocar por ella, a cuántos salvaría del desánimo; aunque en el fondo tampoco nos gustaría que nuestra afición fuera generalizada. Sus particularidades la hacen especial y nos salpican de ello.
Las aficiones que marcan nuestra vida son más o menos constantes y se vuelven un norte, un ancla, una referencia de nosotros mismos: no solo ante los demás, sino lo son también cuando nos miramos al espejo, cuando nos rendimos y nos dejamos definir por ellas: soy un motociclista.
Escribo esto y no sé prender una moto. Tampoco sé en dónde está el tanque de gasolina ni qué mantiene el equilibrio. No descubriría una llanta ponchada ni conozco el peso del casco ni la textura de los guantes. Me imponen la velocidad, las curvas, la incertidumbre. Las motos, los trajes, los clanes no se parecen a mí.
Los textos, en cambio, sí. Me sumerjo en ellos hasta casi perder la conciencia de quién soy o en dónde estoy. Las frases que se encadenan una tras otra se convierten en autopistas sin fin, es decir, sin destino; caminos que se recorren solo por el gusto del camino mismo.
Así es como de pronto cierro los ojos y escucho el ruido inconfundible de la moto; veo puntos lejanos en el horizonte que se acercan agrandándose a toda velocidad para volver a desaparecer en un segundo. Recorro palmo a palmo decenas de carreteras del país sintiendo el calor del sol. Distingo un buen café a mitad de la sierra y recuerdo paisajes que nunca vi. Escucho conversaciones por intercomunicadores, tomo decisiones difíciles en medio de un camino brumoso, salgo avante de una tormenta y veo zopilotes rondar los cerros.
Me levanto. Estiro las piernas para desentumirme de la posición y agradezco la aventura. Me sacudo el polvo que no tengo y espero el siguiente viaje.
Así, sin darme cuenta, crónica tras crónica descubro en mí cierta afición al motor y las ruedas. Un hormigueo antes de emprender un camino que no hice ni haré, un vértigo entre curva y curva, hasta un impulso (nunca concretado) de asomarme a una tienda de motos. Un contagio. Así se definiría. Se trata de un contagio a través de unos textos que cumplen su misión universalizadora de una afición que se vive en carretera y se comparte en adjetivos.
Ana Paula Hernández Romano


